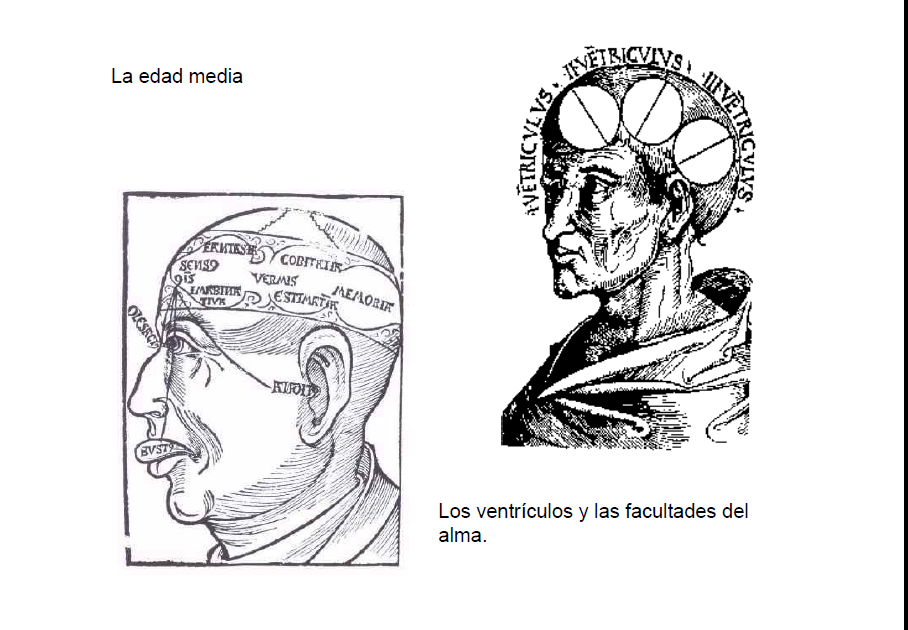“(…)La calidad de la conciencia de la propia identidad se
encuentra supeditada a la capacidad de ponernos en el lugar del otro, como si
ambas favorecieran idéntica ventaja evolutiva; como si en la medida en que nos
cerramos a la comprensión de otros, enturbiáramos nuestra propia comprensión”
(J. García-Carrasco)
Se podría decir que basta con mirar a las
personas para distinguir unas a otras. Leyendo la cara diferenciamos matices de
estados mentales en las personas que nos son próximas. Se podría decir,
incluso, que se considera extraño a aquel en cuya cara leemos con dificultad.
Esta lectura no es tarea fácil, requiere de práctica y ejercicio.
Paul Ekman
(2004:32) y Wallace V. Friesen descubrieron que la cara puede adoptar unas
10.000 expresiones diferentes. También estudiaron cuántas de ellas tenían
relación con las emociones. Construyeron un atlas de la cara y un sistema de
codificación de la actividad facial.
“(…) La finura en
la lectura de las tramas emocionales, por las sutiles indicaciones de la cara
condiciona los matices con los que construimos las narrativas de nuestras
experiencias. Podríamos decir que se dan dos sucesos bastante importantes, uno
de ellos es que patrones de músculos activados puedan indican estados mentales
y la singularidad de que estemos en condiciones de reconocerlos.”
Con un puñado de
emociones básicas diáfanas –Felicidad, ira, tristeza y asco-, con dos en parte
siamesas – miedo y sorpresa-, sembradas sobre estados emocionales de fondo
–bienestar, tranquilidad, inquietud- e infinidad de inductores, las diferentes
funciones mentales de distinto nivel operan, promoviendo una sinfonía
polifónica de estados emocionales cuya semanticidad pone el sujeto sobre la
mesa en el proceso de reconocer y ser reconocido, de comprender y ser
comprendido, el yo del que damos cuenta, “con corazón en la mano”, es el
resultado de la gestión de estas incidencias y corrientes emocionales.
- APROXIMACIÓN CONTEXTUAL AL CONCEPTO DE EMPATÍA:
Según
la RAE, la empatía es la “identificación mental y afectiva de un sujeto con el
estado de ánimo del otro”; en una segunda acepción, la explica como la “capacidad
de identificarse con alguien y compartir sus sentimiento”.
La
primera vez que se usó formalmente el término empatía fue en el siglo XVIII, refiriéndose
a él Robert Vischer (citado en Davis, 1996) con el término alemán
“Einfülung”, que se traduciría como
“sentirse dentro de”. No fue hasta 1909 cuando Titchener (citado en Davis, 1996) acuñó el término “empatía” tal y como se conoce
actualmente, valiéndose de la
etimología griega εµπάθεια (cualidad de sentirse dentro). Ya con anterioridad,
algunos filósofos y pensadores como Leibniz y Rousseau (citado en Wispé, 1986)
habían señalado la necesidad de ponerse
en el lugar del otro para ser buenos
ciudadanos. También Adam Smith, en su
Teoría sobre los Sentimientos Morales de
1757, habla de la capacidad de cualquier ser humano para sentir “pena
o compasión…ante la miseria de otras
personas…o dolor ante el dolor
de otros” y, en definitiva, “ponernos en su lugar con ayuda de nuestra imaginación”.
Más
tarde, Schopenhauer la describió con las siguientes palabras: “acto por el que
nosotros, al contemplar las cosas, establecemos con ellas una mutua corriente
de influjos, una especie de endósmosis, por la que a la vez que les infundimos
nuestros propios sentimientos, recibimos de su configuración y de sus propiedades,
determinadas impresiones”.
Ya en
pleno siglo XX, comienzan a surgir nuevas definiciones de la empatía; podemos
encontrar muchas definiciones para este término de la mano de autores muy
variados:
-
Mead y Piaget: definen empatía como la habilidad
cognitiva, propia de un individuo, de tomar la perspectiva del otro o de
entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente esta
misma perspectiva.
-
N. Feshback (1984), definió empatía como una
experiencia adquirida a partir de las emociones de los demás a través de las perspectivas
tomadas de éstos y de la simpatía, definida como un componente emocional de la
empatía.
-
Lipps (citado en Wispé, 1986) señala que la empatía
se produce por una imitación interna
que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo
en el otro.
-
J.L. Moreno (1914): define la empatía con estas
palabras “un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés cerca, yo
tomaré tus ojos y en su lugar colocaré los míos, y tu tomarás mis ojos, en su
lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en
mí con los míos”.
-
R. Redfield (1955): considera la empatía como un
elemento necesario para afrontar los estudios humanistas de las diferentes
culturas, pues para conocer a fondo una cultura no basta con sumergirse en esa
cultura, sino que una vez culminado dicho proceso, debe abstraerse del mismo y
analizarlo desde el punto de vista personal, al margen de dicha experiencia
vivida, con el fin de establecer un análisis objetivo
-
Hogan (1969): definió la empatía como un intento de
comprender lo que pasa por la mente de los demás o, en otras palabras, como la
construcción que uno mismo tiene que
llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos. Para Hogan, por tanto,
la empatía sería una capacidad
metarrepresentativa.
-
Hoffman (1987): define la empatía como una respuesta
afectiva más apropiada a la situación de otra persona que a la propia.
-
Según Batson et. al. (1997): habilidad que posee un
individuo de inferir los pensamientos y sentimientos de otros, lo que genera
sentimientos de simpatía, comprensión y ternura.
-
Gallagher y Frith (2003): habla de la empatía como
la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de uno mismo y de los
demás atribuyéndoles estados mentales independientes, tales como creencias,
deseos, emociones o intenciones.
Existen varios
aspectos esenciales de empatía:
ü Una
respuesta afectiva a otra persona, lo que a menudo, pero no siempre, implica
compartir el estado emocional de la persona (componente afectivo).
ü Una
capacidad cognitiva para tomar la perspectiva de la otra persona (componente
cognitivo)
ü Algunos
mecanismos de regulación que hacen un seguimiento de los orígenes de los
sentimientos de uno mismo y de otro tipo (Decety y Jackson 2004 ).
De todo lo anterior, se puede señalar que hasta
ahora, en la literatura científica el concepto de empatía está relacionado con
la comprensión del otro y de su mundo afectivo, a la que se llega como
resultado de conectar con los sentimientos ajenos. En esta habilidad, subyace
un número de importantes capacidades de comportamiento incluyendo calidad de
interrelación, desarrollo moral, agresividad y altruismo. También incluye una
respuesta emocional orientada hacia otra persona de acuerdo con la percepción y
valoración del bienestar de ésta y una gama de sentimientos empáticos como
simpatía compasión y ternura.
- ORIGEN DE LA EMPATÍA EN EL CEREBRO:
El desarrollo de
las técnicas de neuroimagen ha hecho posible que se produzca un espectacular
avance en el conocimiento de las estructuras neuronales implicadas en diversos
procesos psicológicos y comportamientos complejos. En los últimos años ha
habido un notable incremento del número de estudios focalizados en analizar y
comprender el funcionamiento de los circuitos cerebrales implicados en la
empatía. Así, se han llevado a cabo diversas estrategias experimentales para
tratar de reproducir en el laboratorio diversas situaciones que podrían
producir empatía de manera similar a como ocurre en la vida cotidiana.
Los principales
diseños experimentales se centran en la presentación de estímulos con contenido
emocional –imágenes o situaciones–, estímulos dolorosos o estímulos somatosensoriales.
Estos estudios han puesto de manifiesto que, entre otras estructuras, las
cortezas prefrontal y temporal, la amígdala y otras estructuras límbicas como
la ínsula y la corteza cingulada desempeñan un papel fundamental en la empatía.
Los actuales
modelos neurocientíficos de empatía postulan que un estado motor, perceptivo o
emocional determinado de un individuo activa las correspondientes
representaciones y procesos neuronales en otro individuo que observa ese
estado. Los trabajos en este ámbito se han llevado a cabo tanto en primates no
humanos como en humanos. El
descubrimiento de las neuronas espejo en las cortezas premotora y parietal de primates
no humanos que se activaban durante la ejecución de una acción determinada y
durante la observación de la misma acción realizada por otro agente (primates
no humanos o humanos) sugiere que su sistema nervioso es capaz de representar
las acciones observadas en los otros en su propio sistema motor. Más recientemente,
otro estudio ha mostrado que estas neuronas espejo del lóbulo parietal inferior
no sólo codificaban los actos motores observados, sino que además permitían al
observador entender las intenciones del otro. En este sentido, muchas de estas
neuronas respondían de forma diferente cuando una misma conducta (p. ej., coger
algo) que podría formar parte de diferentes acciones, formaba parte de una acción específica (p. ej., comer). De
hecho, incluso se activaban antes de que
empezaran las conductas posteriores que
especificaban la acción. En otra
investigación se había mostrado que una parte
de las neuronas espejo de la corteza premotora se activaba durante la presentación
de una acción pero también cuando se escondía la parte final de la acción y,
por tanto, sólo podía inferirse.
En humanos, la
evidencia de representaciones neuronales compartidas entre uno mismo y los otros
se describió en primer lugar en el campo de la acción y la emoción. Más
recientemente, la investigación ha mostrado el papel de las representaciones
compartidas en los dominios del procesamiento del dolor y del tacto.
A principios del
siglo XX, el filósofo y psicólogo alemán Theodor Lipps, introdujo el concepto
de empatía y supuso que llegamos a conocer los estados de otras personas
imitando internamente sus gestos y acciones. Precisamente el descubrimiento de
las neuronas espejo abrió la puerta a
las bases neurobiológicas de la imitación.
Me gustaría hacer
mención a un artículo publicado en la versión on-line de “Cerebral
Cortex”, donde la investigadora Lisa
Aziz-Zadeh de la USC (Universidad del Sur de California), orientó su trabajo
hacia el estudio sobre cómo el cerebro genera empatía. Según los
resultados de Aziz-Zadeh, sentimos empatía por alguien cercano, cuando por
ejemplo siente dolor en alguna parte del cuerpo, teniendo su origen
fundamentalmente en la parte intuitiva sensorial-motora del cerebro. Sin
embargo, la empatía que se siente por alguien con quien tenemos menos afinidad
tiene su origen en la parte racional del cerebro. A pesar de que estas partes
del cerebro están involucradas en diferentes grados dependiendo de las
circunstancias, parece que tanto la parte intuitiva como la racional trabajan
conjuntamente para generar la sensación de empatía.
- VALORACIÓN PERSONAL:
“Los cuatro principios que
deberán regir la educación en el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.”
(Delors)
Llegados
a este punto, tengo que reconocer que existen muchas líneas abiertas para
estudiar e investigar sobre la empatía, pero en vista de que se trata de un
trabajo libre, sin guiones, etc. y de mi
anterior formación pedagógica, voy a permitirme el lujo de de hablar sobre la
importancia que considero que puede
llegar a tener la empatía dentro del sistema educativo.
Comenzar
diciendo que cuando se adquiere un título universitario, en el este caso para
ejercer la profesión docente, no existe ninguna garantía de que esa persona sea
apta para desarrollar esa profesión, y la verdad que es algo que cada vez,
tengo más claro. Se da por supuesto que la capacidad intelectual está ya
suficientemente probada, tanto como que esa persona está preparada para
transmitir los conocimientos que durante muchos años ha adquirido en esa
formación. Pero a donde quiero llegar es que es mucho más difícil probar que
una persona posee las capacidades que le permitan estar a la altura y asumir la
gran tarea de educar.
Tengo
la sensación de que a esta sociedad actual, hablando en términos generales,
sólo le importa o presta mayor atención
a una formación puramente académica y con proyección del niño a la vida adulta.
Creo que se hace muy necesaria una formación emocional que ponga en aviso y
prepare al futuro docente para las difíciles y variadas situaciones que se
darán en el ámbito educativo.
Toda
práctica de formación instituye un entorno de acción de fuertes implicaciones
personales, donde la competencia interactiva juega un papel tan importante como
la competencia cognitiva. Independientemente de sus metas implícitas, el sistema
educativo supone el escenario idóneo para el ejercicio de la competencia
relacional en contexto de prácticas con
sujetos, la mayoría de los casos, emocionalmente inmaduros. Educadores y
educandos, llevan historias de vida experienciales que personalizan la
expresión y la comprensión de las emociones y de los sentimientos, desde los
que son capaces de vivenciar y comprender el significado de esas prácticas que
llevan a cabo.
A
mi parecer, considero que la empatía es uno de los requisitos que deberían
acreditar todos los profesionales de la educación, de esta manera, en cierto
modo podríamos asegurarnos que llega a comprender de verdad al alumno, llegado
el caso, también a los familiares e incluso a los propios compañeros, mostrando
una actitud positiva de diálogo y sintonización, que se tornan claves en las
relaciones humanas y sobre todo en el sistema educativo. Se hace necesaria una predisposición a dejar
atrás el egoísmo personal. Se trata de olvidarse un poco de uno mismo, para
lograr ponerse en la perspectiva del otro. Por tanto se podría decir que la
empatía requiere de un proceso de implicación e interés. En todo esto, nos va
el hecho de que el educando sienta que es importante, menos significativo y que
es comprendido. Por tanto, destaco la importancia de que desde una formación
integral, de la mano con la dimensión técnica-teórica, se trabaje también la
vertiente humana y más concretamente los aspectos de carácter emocional.
Resulta
esencial para el educador, desarrollar esa variedad de “inteligencia”, que le
permite reconocer e interpretar la presencia y el significado de las emociones
propias y ajenas, así como detectar las situaciones en que se producen y las
actuaciones que las llegan a promover. Es sólo en ese momento, en el que se está
preparado para razonar sobre ellas, de aprovechar sus influencias de manera
adecuada al contexto y de comprender los sentimientos de las personas con las
que se relaciona.
Creo recordar que durante la carrera pude leer
que el “Talón de Aquiles” de muchos de nuestros docentes actuales, no es la
falta de conocimientos o capacidades para desenvolverse dentro del aula, sino
más bien la escasa formación o incluso la poca implicación o disposición que
muestran ante la tarea de afrontar las múltiples situaciones emocionales que se
producen en las aulas.
Para
concluir he de decir también, que al igual que la insuficiencia empática puede
suponer un grave problema, la implicación empática excesiva, puede dañar la relación
interpersonal, el proceso educativo y hasta la propia salud mental del
educador, que será más propenso a “quemarse”. Se precisa por tanto, como casi
todo en la vida, un equilibrio.


























.jpg)

.jpg)